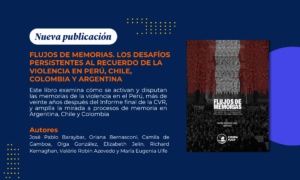Noticias | 7 abril, 2025
Devolver es también cuidar los vínculos que establecemos con quienes trabajamos
Fotos: Proyecto Cuidados y TerritoriosMaría Eugenia Ulfe, profesora principal del departamento de Ciencias Sociales e investigadora CISEPA, investigadora principal en el proyecto Cuidados y Territorios
Ariana Gárate, estudiante en la Maestría de Antropología Visual y asistente de investigación en el proyecto Cuidados y TerritoriosAndrea Luna, estudiante en la Maestría de Antropología Visual y asistente de investigación en el proyecto Cuidados y Territorios
Entre octubre de 2024 y enero de 2025, desarrollamos el proyecto breve “Cuidados y territorios: el caso de la comunidad asháninka Shankivironi (sector San Carlos) de la selva central” con fondos del Concurso de investigaciones del Consorcio de Investigación Económica Social (CIES). Partimos de comprender los cuidados como un sistema de relaciones de poder, de saberes y de prácticas y el territorio, entendiéndolo como un espacio social en disputa, que presenta dinámicas de relación y negociación entre diferentes actores (comunidades, población indígena, gobiernos nacionales, empresas, entre otros). El territorio es una entidad de derechos y soberanía para comunidades campesinas y nativas en el Perú.
Con la autorización y acompañamiento de la Organización de mujeres ashaninka de la selva central (OMIAASEC) y de las autoridades de la comunidad de Shankivironi, trabajamos en el sector San Carlos. Este es un sector formado principalmente por dos familias asháninkas extensas. Aquí también es dónde nos encontramos desarrollando nuestro proyecto de investigación Voces en Recuperación (IDRC). Abordamos nuestro estudio desde la antropología, realizando un trabajo etnográfico y colaborativo para comprender, por un lado, quiénes cuidan a quién/es y cuáles son estas prácticas y mecanismos de cuidado; y, por el otro lado, cuáles son las tensiones que surgen, sobre todo entre varones y mujeres y entre generaciones. El trabajo de campo se llevó a cabo en diciembre de 2024. Uno de los hallazgos centrales fue el papel de la organización indígena en la conservación de un bosque primario, el “Bosque de Saberes” para la comunidad. Aquí se destaca una preocupación central en la preservación de ciertas plantas, ojos de agua y territorios que son centrales para estas familias asháninka. Pero también los intercambios que comienzan a sucederse entre comunidades asháninka a partir del espacio y los diálogos que se promueven desde las organizaciones indígenas. Así, Roy, coordinador del Sector San Carlos, comenzó a recuperar ciertas plantas para el jardín de la comunidad.


Devolver es parte de las consideraciones éticas que todo proyecto de investigación en ciencias sociales, sobre todo en antropología, debe tener. El domingo 23 de marzo de 2025 amaneció con una gran lluvia. Temprano salimos desde Pichanaqui a Shankivironi, que es un recorrido de 20 minutos aproximadamente en automóvil. Pasamos por Bajo Aldea para recoger a la hermana Judyth Hoyos (representante de la OMIAASEC) y al pequeño Yerick. En Shankivironi nos esperaban en casa de la hermana Anila, Rambito y la hermana Roxana para subir en el “strong” a San Carlos, camino que dura una hora hasta el sector de la comunidad. Para la devolución preparamos un corto documental con algunas de las entrevistas realizadas, sobre todo con las palabras del gran Enrique Casanto. Cuando llegamos a San Carlos, estaban reunidos en la casa central, donde suelen realizarse las asambleas comunales. Roy y Enrique comenzaron dando unas palabras de bienvenida. Continuaron las palabras de las hermanas de OMIASEEC, sobre todo de las representantes de la junta directiva que nos acompañaron: las hermanas Roxana, Judyth y Anila. Después pudimos hacer algunos comentarios sobre los resultados centrales del estudio.
La emoción y la curiosidad se observaban en sus rostros. Fernanda, que vino como voluntaria para participar en la devolución, se sentó a cubrir la pantalla del sol que comenzaba a asomar. Roy Casanto tomó la palabra y pronto Enrique, “Pastilla” y varios otros comenzaron a entonar una música con instrumentos de aire. Continuaron las mujeres con la hermana Alicia cantando. Se convirtió en un momento de algarabía. Todos se acercaron con entusiasmo a observar el documental.

En este momento, nos detuvimos a prestar atención a las primeras reacciones, las miradas, los gestos, las risas... “¡Debe durar una hora más!”, señaló Enrique riéndose. “Va a servir para los niños en el colegio”, nos dijo una señora. “Viendo lo que estamos viendo, lo van a valorar los jovencitos”, exclamó la hermana Anila, pero “faltan los saberes de las mujeres, las que saben teñir la ropa con cortezas”. Fue también un espacio de retroalimentación, donde pudieron contarnos aquello que consideraban “hacía falta”. Todo comentario fue anotado y será tomado en consideración para evaluar cómo encaminar proyectos futuros de trabajo, y cuáles serán las próximas líneas de investigación que abordaremos.
Más allá de las palabras, son estos pequeños detalles los que reflejaron la conexión emocional y el reconocimiento que los comuneros tienen respecto a lo que se ha logrado. Para nosotras fue profundamente enriquecedor que se reunieran alrededor del filme y que se reconocieran en él. Ese momento de identificación, de ver reflejadas sus historias, su territorio y sus voces, significó mucho tanto para nosotras como para ellas y ellos.



Este espacio creado a partir de la devolución abrió una conversación intensa sobre lo que hicimos y también sobre sus propias expectativas de lo que deberíamos hacer. Este intercambio nos invitó también a reflexionar sobre los temas que quizás no logramos trabajar tanto en el proyecto breve, pero que son relevantes para la comunidad, como el de los saberes y la identidad asháninka, y sobre las líneas de investigación que podrán enriquecer el futuro trabajo conjunto. Un punto importante, ya mencionado, es el trabajo de las mujeres tejedoras para la transmisión de saberes y cuidados. Hacer a la devolución parte de los procesos de investigación va más allá de tener espacios de socialización de resultados, donde estos se exponen y divulgan, invita también a que como investigadores empecemos a construir puentes donde las comunidades y personas con quienes trabajamos sean agentes activos y críticos respecto a nuestros propios trabajos.


* Nuestros agradecimientos a OMIAASEC y a las y los comuneros del sector San Carlos de la comunidad nativa Shankivironi, distrito de Perené, Chanchamayo, Junín. Contamos con la autorización para la publicación de las fotografías que fueron tomadas por Ariana Gárate, Fernanda Gianella y María Eugenia Ulfe. La fotografía del grupo es de Anila Boliviano. Este proyecto contó con fondos del concurso de proyectos de investigación (proyecto breve) del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), 2024.
Para ver el corto documental completo, puede hacer click aquí