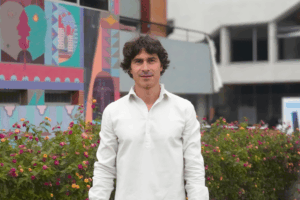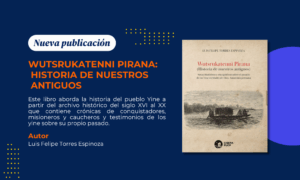Noticias | 25 noviembre, 2025
25N: También es por ellas
Escrito por Lucía BraccoEl 25 de noviembre nos convoca a reflexionar y actuar frente a la violencia contra las mujeres. En esta oportunidad quisiera detenerme en un grupo que suele permanecer invisibilizado o marginalizado por la academia, las políticas públicas y hasta por el movimiento feminista: las mujeres privadas de libertad.
En la última década en el Perú, la población penitenciaria viene aumentando de forma sostenida, y a septiembre de 2025, hay 5423 mujeres cisgénero privadas de libertad (INPE, 2025). En la región se evidencia un patrón persistente de selectividad penal. La mayoría de las mujeres privadas de libertad son jóvenes, madres solteras y con limitado acceso a educación y empleo formal. Muchas cumplen condenas por delitos relacionados con drogas. En su mayoría enfrentan su primera sentencia, son condenadas por delitos que no implican el uso de armas, y desempeñan roles de bajo nivel de autoridad dentro de lo que el derecho penal peruano denomina con facilidad “organizaciones criminales”. Las investigaciones muestran que la criminalización de estas mujeres contribuye poco a desarticular redes ilícitas y castiga de forma desproporcionada a quienes ocupan los eslabones más bajos y reemplazables de las economías ilegales (Dammert, 2019; Giacomello y Youngers, 2021).
Más allá de las violencias estructurales que viven las mujeres privadas de libertad por las brechas económicas, sociales y simbólicas sostenidas por el patriarcado, sus interacciones con el sistema institucional están marcadas por cartografías de género (Tuesta, 2021) que definen cómo se castiga a las mujeres de acuerdo con estereotipos socialmente construidos sobre la feminidad. Si bien los sistemas penitenciarios son espacios de mortificación para hombres y mujeres, históricamente también han sido carentes de enfoques sensibles al género y a las necesidades de la población penitenciaria femenina (Botero, 2021; Bracco, 2022; Calandria & González, 2025; Guala, 2016). Como consecuencia, las mujeres experimentan negligencia y abusos sistemáticos en los contextos de encierro, que incluyen hacinamiento, infraestructura deficiente, atención inadecuada en salud física y mental, malos tratos, mayor control de sus cuerpos y sexualidad, y acosos por parte del personal penitenciario. A menudo están sometidas a una vigilancia más estricta que los hombres y tienen menos oportunidades educativas y laborales. En su gran mayoría se encuentran recluidas en establecimientos penitenciarios clasificados como “mixtos”, es decir, ubicadas en un pabellón dentro de un penal de varones, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a las situaciones de violencia institucional. A su vez, el encarcelamiento quiebra o distancia redes familiares y de soporte, dejando con frecuencia a las mujeres más aisladas y con mayores obstáculos para sostener vínculos afectivos y de supervivencia.
A este escenario se suma la mirada fuertemente punitiva que ha profundizado la actual presidencia y la “Guerra contra el Crimen Organizado” que se está implementando actualmente, la cual parece ser respaldada por un amplio porcentaje de la ciudadanía. Por un lado, viene aumentando de manera sistemática el número de mujeres encarceladas. Pese a que aún no hay investigaciones al respecto, se puede conjeturar razonablemente que, al igual que la “Guerra contra las Drogas”, también serán encarceladas aquellas mujeres que no cuentan con poder decisivo o de liderazgo en las estructuras delictivas. Por otro lado, los estados de emergencia implementados generan repercusiones en la vida de todas las personas, pero sus efectos son especialmente profundos para quienes están privadas de libertad. Bajo el argumento de fortalecer la seguridad, se restringen las visitas y se intensifican las medidas de control, lo que en la práctica se traduce en mayor encierro. En varios establecimientos penitenciarios, esto ha significado que muchas mujeres solo puedan salir de sus celdas por dos horas diarias. Además del encierro, en condiciones marcadas por el hacinamiento y la precariedad, estas medidas agravan tensiones preexistentes y aumentan episodios de autolesiones, consumo de pastillas y drogas ilegales, violencia y conflictividad. Asimismo, paralizan o dificultan las actividades educativas y laborales, reforzando las dinámicas de castigo y destruyendo aún más cualquier posibilidad de reinserción exitosa.
Este panorama se convierte aún más desalentador con la reciente aprobación de la Nueva Ley de Igualdad Oportunidades entre Hombres y Mujeres que elimina los conceptos vinculados al enfoque de género. Al privilegiar marcos biologicistas, se invisibilizan distintas formas de violencia, incluidas las ejercidas por las instituciones estatales. A la vez, aporta a reforzar los paradigmas asentados en lógicas patriarcales para abordar la criminalidad y la violencia en el país, centrados en la punitividad, el castigo y su uso como espectáculo público, como se evidencia en las políticas de seguridad del actual gobierno. Estas perspectivas profundizan la estigmatización y las desigualdades existentes sin generar impactos reales en la disminución de la violencia. Conocer y comprender las experiencias de las mujeres privadas de libertad nos abre la posibilidad de imaginar y construir distintas formas de seguridad, justicia y bienestar, impulsando enfoques que no se centren en el daño sino en la reparación y el fortalecimiento de la dignidad.
Referencias Bibliográficas
Botero, C. Á. (2021). ¿Quién es la mujer en la cárcel? Una aproximación desde la antropología del derecho. En Cárcel, derecho y sociedad: Aproximaciones al mundo penitenciario en Colombia (p. 277).
Bracco, L. (2022). Prison in Peru: Ethnographic, decolonial and feminist perspectives. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-84409-7
Calandria, S., & Gonzáles, L. (2025). Prisiones femeninas: aportes para un análisis histórico no androcéntrico. Los casos de Santa Fe y Buenos Aires (1924–1936). Descentrada. Revista interdisciplinaria de feminismos y género, 9(1).
Dammert, L. (2019). Mujeres y crimen organizado en América Latina. InSight Crime. https://insightcrime.org/investigations/mujeres-crimen-organizado-america-latina/
Giacomello, C., & Youngers, O. (2021). Women incarcerated for drug-related offences: A Latin American perspective. En J. Buxton, G. Margo, & L. Burger (Eds.), The impact of global drug policy on women: Shifting the needle (pp. 103–111). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-83982-882-920200016
Guala, N. (2016). La corrección de las mujeres: Del reformatorio religioso a la prisión contemporánea. Un estudio de caso. Delito y Sociedad, 42(25), 49–74.
Instituto Nacional Penitenciario (INPE). (2025, setiembre). Informe estadístico: Sistema penitenciario peruano [Informe mensual]. https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2025/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_setiembre_2025.pdf
Tuesta, D. (2021). Rethinking prosecutorial discretion: Towards a moral cartography of prosecutors. The British Journal of Criminology, 61(6), 1652–1669. https://doi.org/10.1093/bjc/azab040